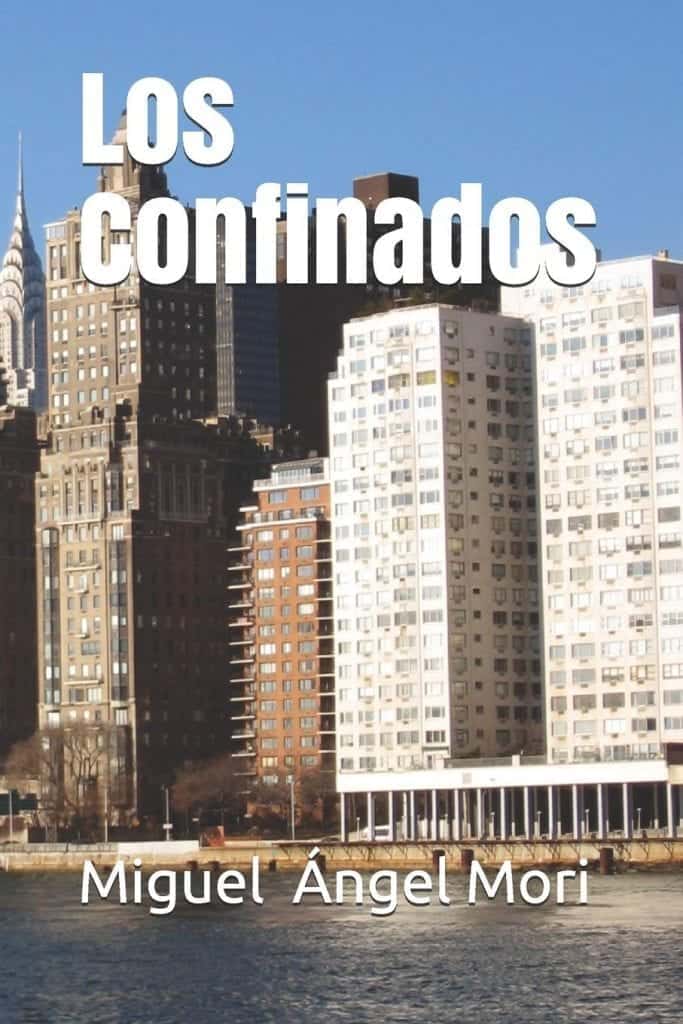De ‘Los confinados’, por Miguel Ángel Mori
1
A media mañana suelo venir a este bar, el bar de mi barrio; saludo amablemente a mis vecinos y me voy a sentar a una mesa del rincón, junto a un ventanal. Enseguida el mozo me hace una seña, y le confirmo lo de siempre. Miro hacia la calle, una mujer que pasa, un perro que ladra, y empiezo acomodar mis herramientas: una tablet, anteojos, teléfono… Antes de continuar con mi novela o lo que tenga entre manos, repaso los mails y le doy una mirada al Facebook; suelo continuar leyendo los diarios.
Soy tradicional, no al punto de ir al kiosco por el papel, pero sí de seguir por la web a los matutinos de la región y del país. Políticas, gremiales, internacional, palos, tiros, lo que fuere, y algunas noticias llamativas como el hallazgo de un fósil que avale tal teoría o tal otra, o el descubrimiento de un nuevo planeta o galaxia en el universo, o simplemente, de una droga para combatir la diabetes.
Fue un martes, después del primer sorbo de café, que di con la noticia. Un ecologista australiano, con amplia trayectoria e investigador, había defendido frente a la academia científica una nueva teoría sobre el origen de nuestra especie.
No hace falta abundar, todos nos hemos criado en la idea de la evolución y siempre la hemos dado por cierta. Este australiano, de apellido Larsson, Johan Larsson, afirmaba, entre otras cosas, que por la talla, la posición erecta y las dificultades al andar, nuestra genética no correspondía a la masa y a la gravedad de la Tierra.
También agregaba otros detalles como las caries de la dentadura, muy propias de nuestra especie, y otros datos menores; pero donde más se extendía era en la falta de adaptación al medio.
Me sorprendieron sus argumentos, e inmediatamente busqué su nombre en la web, y entré a su página. El amigo Larsson hacía treinta años que venía pregonando sin éxito sus teorías. Tuvo que producirse el deshielo progresivo de la masa polar, los tifones y el recalentamiento del planeta para que sus teorías fueran tomadas en serio por la comunidad científica. Una profunda fe en la ciencia y en el avance ininterrumpido de la humanidad, velaba cualquier duda sobre nuestro destino manifiesto. Éramos los elegidos, o por Dios o por la Razón. El más alto grado de desarrollo de la materia, pregonaban los devotos de todas las sílabas.
Digo, que con los tumbos que daba la Tierra, Larsson, al fin, tuvo su oportunidad. En resumen, nuestra especie no interactuaba con el medio y producía cambios violentos a los cuales no se podía adaptar. El círculo se cerraba, y hasta para un lego la situación resultaba clara. Bastaba ver por televisión los barbijos utilizados en las grandes urbes de China, para darse cuenta: un desastre.
Dos plantas de energía atómica destruidas con fugas radiactivas ahondaban la catástrofe. Comarcas extensas donde seguían habitando todas las especies menos la nuestra. Zorros grises, zorros pardos, aves de distinto pelaje, osos y demás, caminaban “a piacere” por las ciudades abandonadas. Todos se adaptaban, todos producían cambios genéticos y nosotros debíamos abandonar la región.
Ni siquiera podíamos comer esos animales radioactivos. Estábamos como se dice en la jerga popular «al horno».
El tema me siguió rondando durante varias semanas. ¿Éramos de otro planeta? Varias páginas lo planteaban afirmando que ellos tenían conexiones con el más allá. Hasta ahí todo bien, pero su línea de contacto resultaba dudosa: la telepatía. Bueno, amigo, yo también podría decir que estoy al habla con Venus, y por favor no me interrumpa. Cualquier loco lo puede decir. No es un argumento, más bien es un argumento para cualquier hospital siquiátrico, pero no para fundar una teoría.
Buscando y rebuscando en una página sueca di con Olaf Zerhung, hijo de Zer, o algo parecido. Mi sueco es flojo, muy flojo, y solo Google me ayudó a entenderlo. Este científico de la Academia de Ciencias de la Corona sueca, afirmaba que la prueba contundente de que éramos de otro planeta era la Razón. ¡Epa! Me dije; seguí leyendo.
La Razón, al analizar, dividía la realidad. Observe, apuntaba Olaf: tengo ante mí un auto de alta gama. ¡Qué llantas!, y las ópticas, el color, sí, me gusta ese color como de juguete, por lo menos de los juguetes de la infancia. Y bueno, Olaf seguía argumentando: hemos destripado el auto en partes: las llantas, las ópticas, el color.
Lo hemos desarmado en la mente validos de la Razón. Le hemos sacado tres partes, hemos pensado en esas partes, ahora la podemos recordar, alejadas del auto, en nuestra mente, continuaba Olaf.
Hice una pausa, me bebí otro sorbo de café humeante y continué con la lectura. No solo la mente separaba la unidad del auto en autopartes, sino después se proponía cambiarle el color, las llantas, las ópticas, el volante, y al auto acomodarlo a sus deseos.
Pero, continuaba el sabio sueco, cuando el hombre pretende hacer lo mismo con la naturaleza, fracasa. Observa un paisaje, es una llanura, a lo lejos se observa un bosquecillo. A lo largo del valle trascurre un río de aguas rápidas. Escuchamos el sonido, su atravesar de piedras. Ahora, es poco más que un arroyo, pero para la época de las grandes lluvias se transforma en un precipitado torrente de cierta anchura. A la vera crecen árboles, anidan los pájaros, se repican en códigos.
Por sus aguas remontan peces que van a desovar a las nacientes. El hombre observa y piensa, y separa: bosque, árboles, agua, pájaros; separa como a las partes de un auto, de una casa, de una ciudad, pero, pero, observa Olaf, se olvida que el auto y la casa la construyó el hombre y no este paisaje. Este paisaje no se hizo agregando piezas, ni atornillando árboles, ni soldando el cauce, sino por la evolución a través de los siglos, de las eras y los milenios. En definitiva, vuelve a observar Olaf, no lo hizo el hombre. Digamos, uno va al mecánico y el mecánico le arregla el auto. Uno sale andando.
Pero si uno entra a un hospital es muy probable que uno salga andando, andando para el cementerio. Es que los médicos no hicieron a los hombres, los mecánicos de la General Motors, sí, fabricaron los autos y le adjuntaron un manual para develar todos sus secretos. ¡Epa! ¿Y si hubiera sido Dios quien creó a los hombres y se olvidó del manual? ¡Imperdonable! Agrega Olaf con su humor saltarín.
En definitiva, continúa, el hombre observa el paisaje y lo separa en palabras: río, cauce, caudal, árboles, pájaros, e imagina una represa para contener las aguas y generar electricidad. El resultado es inevitable, ya han abundado los ecologistas sobre el tema. Cambia el clima, se van los pájaros, los animales, y se destruye el ecosistema. Como si una persona sin manual se pusiera a hacer arreglos a un auto: termina sin funcionar, o funcionando como un velador o una radio. Como un chico cambiando piezas en una central atómica.
Concluye Olaf, el problema está en la Razón. Al pensar el hombre ya destruye la biosfera, por anticipado, solo falta ponerse manos a la obra para concluir la tarea. Y esto es irremediable, dejar de pensar es como pedirle a un mosquito que dejara de picar, es su ser y esencia. Por eso Olaf concluye afirmando que somos de otro planeta, pertenecemos a otro ecosistema, un lugar donde uno se pudiera imaginar cualquier cosa, llevarla a cabo y el resultado fuera el mismo, todo se acomodaría “a piaccere”, y no produciría estragos.
Un lugar perenne donde uno pudiera crear cualquier cosa sin agravios, un lugar muy parecido a la mente. Inocuo como el juego del Tetris, donde caen todas las fichas y la partida se reinicia inalterable, porque es su esencia, inagotable; un lugar donde no hubiera oposición entre naturaleza y Razón. Donde la naturaleza fuera muy parecida a la Razón. Una ciudad donde no se produjeran desechos, y funcionara como un teorema.
Una novela, me imagino ahora. Una novela que uno pudiera cambiar y el resultado, que tal vez fuera diferente, no produjera alteraciones en su ecosistema porque seguiría siendo una novela, o un cuento o un poema, no se alejaría del género literario. Una novela que se está escribiendo hoy gracias a internet, donde uno de un día para el otro le puede variar la trama para que el asesino sea otro.
Una novela renovada a diario con finales diferentes, con los mismos personajes, pero con comportamientos erráticos. «El jardín de los senderos que se bifurcan» yuxtapuestos y posibles en el tiempo. O el «Aleph», donde coexisten todas las posibilidades. Una novela que tal vez ya esté escrita o se esté escribiendo. Una novela inocua que no produjera cambios en el sistema en tanto y en cuando no se saliera del mundo de la significación, de la literatura, y un lector no quisiera ponerla en práctica.
La teoría, como un triángulo inocuo. Inodoro, incoloro e insípido. O, pienso ahora, un sueño con todas sus partes. Donde todo es posible, desde volar hasta adentrarse a una manzana saltando de casa en casa y perderse por los pasillos, o entrar a un pueblo desconocido, darse con la gente, almorzar con ellos, e ir a visitar una fábrica. El mundo de los sueños, o el mundo de las fantasías, o el mundo de las matemáticas, su propia biosfera, sin polución, ni agujero de ozono, ni recalentamiento. Una esfera cambiante e inalterable. O tal vez el propio Paraíso Terrenal. Solo se trataría de recolectar y todo volvería a florecer en la próxima primavera, cambiante e inalterable…
NOTA: Para continuar leyendo este primer capítulo de Los Confinados, por favor, apriete en este enlace:
La versión en papel de la novela Los Confinados se puede conseguir en esta dirección: