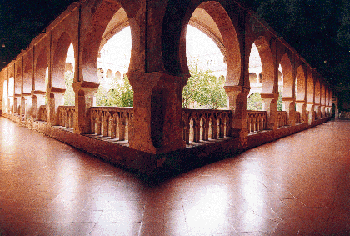Mi taconeo suena desproporcionado en el pasillo con olor a caldo del viejo hospital San Francisco de Asís. Aunque ni miro los números ni las letras ni las flechas, sé exactamente hacia dónde me dirijo. Memoricé el recorrido en las dos convocatorias anteriores en donde tres ángeles anunciaron el irreversible destino de doña Clara Valderrama de Peralta.
Cuando llego a la mesada de roble rojizo, doblo a la derecha y cruzo por un cuarto vacío con un crucifijo y decenas de espejos sucios que miran a un viejo cansado, con zapatos blancos y sin alma. Más allá, tres enfermeras que murieron hace doce años, pero que siguen hablando sobre las virtudes de sus amantes, interrumpen su tertulia, me saludan con un gesto mínimo y cuchichean algo imperceptible. La de los ojos dulces y sin dientes, esboza una sonrisa burlona.
Es la última puerta a la derecha, la que atravieso en esa tarde de octubre cuando los jacarandás están a toda flor y el sol no termina de posarse. La viejita semidesnuda está entremezclada entre sábanas impecablemente blancas. Un brazo caído al lado de la mesa de luz de metal y la boca abierta con baba amarilla que gotea, la confunden con los muertos.
¿Cómo debo despedirme?, me vuelvo a preguntar. ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir en este espacio final? ¿Me debo acercar y tomarle la mano y hablarle o, sin contacto alguno, decirle que afuera el jacaranda y el sol…? Tal vez sea más apropiado mirarla de lejos y no decir nada.
Me siento en una silla de oro africano en un rincón de la sala blanca y miro a María Andrea que juega en el patio de Bajo Palermo con un pájaro de papel anaranjado. Detrás de los grandes ventanales se ve la silueta de mi padre triste que está perdido en una caminata lenta e inútil entre el escritorio y la chimenea.
¿Cómo debo proceder en circunstancias tan definitorias? ¿Debo buscar a Dios en este mundo de penicilina y gasas húmedas para rogarle que ocurra un milagro y doña Clara Valderrama de Peralta se levante entre tanta muerte? Más específicamente: ¿debo invocar a Dios? ¿Debo claramente decir “Dios mío, protégela, ampárala y otórgale lo que nunca le diste en esta vida”? O… mirarla de lejos y no decir nada.
No hay necesidad de tomar una decisión porque cuando digo “Dios mío” y María Andrea eleva sus brazos y tira en el aire al pájaro anaranjado y mi padre cansado mira las ventanas invernales, doña Clara entra en un ataque de convulsiones y gemidos que atrae un batallón de ángeles y demonios que corren a conectarla a una máquina, la atacan con jeringas que le pinchan la piel gastada y la hacen saltar en curvas con electroshocks de 240 voltios que dejan muda la sala. Mudo el edificio. El país, las masas de tierra. Mudas las estrellas.
Es en ese silencio expectante que entra, con su Biblia de cuero negro requebrajado entre sus manos, el sacerdote Angelo Carvarelli anunciando que la voluntad de Dios se ha cumplido. El ex seminarista del Instituto Juan XXIII y uno de los predilectos del obispo local, habla de la misericordia del señor todopoderoso. De cómo los últimos seremos los primeros. De que el sufrimiento purifica, engrandece.
Me levanto de mi sillón de oro. Me persigno lentamente mirando el rostro vacío de la viejita. Empiezo a caminar y dejo la voz suave del sacerdote en el fondo de un pasillo de baldosas grises que se deshace con mi paso. Las tres enfermeras me observan sin mucho interés, los espejos sucios vuelven a mostrar invertido al mismo viejo de los zapatos blancos que sigue perdido en el mundo, María Andrea mira al pájaro anaranjado que se entremezcla con el celeste del horizonte y mi padre, mi querido padre, me mira desde la ventana de lluvia… sin decir nada.