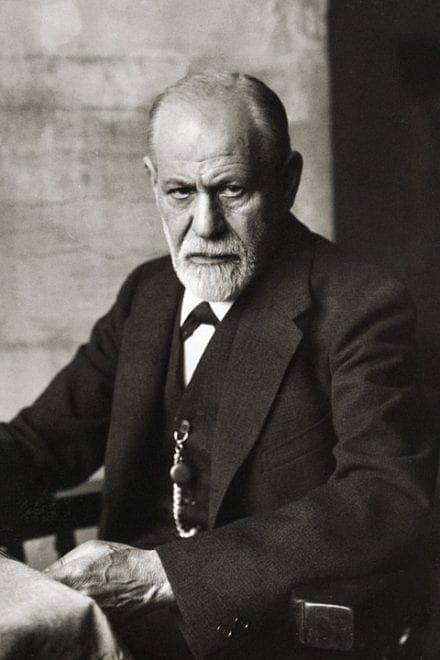Quizás la pregunta correcta no sea sobre el apocamiento del psicoanálisis en nuestra vertiginosa actualidad, sino por la férrea permanencia. Pese a los notables progresos de la neurología, la genética, la antropología, la neurociencia o la psicología cognitiva, su convocatoria clínica no cesa. Las argumentaciones sofisticadas, igual que las tontas, rebotan en la mala salud de hierro de esta disciplina que había despuntado con el siglo XX.
El tiempo del inconsciente
La actualidad flota en imágenes, sonidos, acciones, frases que contornean de fragmentos el insomne collage del nuevo siglo. Pese a los gestos enfáticos, el estupor no alcanza al discurso.
Los primeros planos agotan la realidad, láminas virtuales han usurpado la antigua memoria y con su alta velocidad surcan un universo subjetivo desconocido. En ese vértigo, el tiempo del inconsciente, que había fascinado tanto a los contemporáneos de Freud, ha quedado aislado. Subsiste en aquella reserva antediluviana de ‘’hierbas gigantes como árboles donde moran mamuts y dinosaurios’’. A veces lo frecuenta la vaga lente poética, pero no tiene una relación fluida con el presente perpetuo que nos ha invadido.
El don psicoanalítico es uno de los últimos pasajes desde esta actualidad bloqueada de presente hacia una remota condición humana que respiraba historia. La marcha inexorable del progreso no tiene autor, sucede por su cuenta, y atropella ese misterioso rango existencial del pasado.
El pensamiento psicoanalítico perdió prestigio y la especulación mental cedió su clásica relevancia al chispazo momentáneo. No tiene la perspectiva, la distancia meditada y el aura luminoso que solía tener la experiencia en otros tiempos. No se mantiene el anhelo de separar el sortilegio de la realidad, la verdad de la impostura.
El mismo concepto de experiencia, que suscitaba contemplaciones y debates en épocas de crisis y posguerras, aparece distinto, sin corolario reflexivo, sin ejercicio de memoria larga, como un hueco sin narración.
La experiencia y el trauma
No es difícil hoy advertir la gran afinidad que tenían las elucubraciones de Walter Benjamín sobre la experiencia y las especulaciones de Freud sobre el trauma. Los fascinaba ese témpano de ignorancia que flotaba en la historia contemporánea, el olvido fallado, incrustado sin dueño, congelado sin historia y sin significado. En las impredecibles sesiones, un estudiado dispositivo psicoanalítico imantaba la enmudecida presencia y luego la acompañaba hasta la viva narración.
El relato casi mutuo, el largo tejido de palabras intercambiadas socráticamente, tonificaba el viejo don perdido por la civilización, y reponía la experiencia como historia y narración. Ausencia palpitante que adolecía el trauma, vacío narrativo que Benjamín también había notado en su generación.
El ancestral origen volvía por sus fueros en aquellas sesiones de una Viena extraviada en la fastuosa decadencia. Ese descolocamiento de sentidos, que describe el estudio de Allan Jana sobre “La Viena de Wittgenstein”, suscitaba un fermento poderoso de vanguardia modernizante. Había en ese contraste fervor y horizonte narrativo. En el moderno impase que trajo aquel siglo, interpretaciones, construcciones hipotéticas, señalamientos, relampagueaban trazando una revelación. El hallazgo de significados sorprendentes es hoy más penoso, y tiene mucha menos suerte. La incesante ebullición del tiempo, la apresurada cocción de sentidos prácticos, hace más difícil aquel rescate. Las palabras, como la música, nadan en el silencio y la oscuridad, y afuera de las metáforas que les dan empleo, ambas entidades están casi desaparecidas.
Basta observar el actual uso compulsivo de teléfonos y tabletas digitales en cualquier turno o sala de espera, para advertir que, con la oscuridad y el silencio ambiental, también el generoso reloj interior ha desaparecido; casi no existe la capacidad de demora, ya no se sabe dejar fluir el tiempo y el mismo ocio se torna un ejercicio vertiginoso.
Hace mucho un pintor observó que estar sentado en un carro con el caballo al paso era el mejor ritmo para mirar un paisaje; lo contrastaba sin duda con la creciente velocidad de los motores o la detención artificiosa de la fotografía; también se refería a una condición interna ya establecida, una modalidad estética invisible que demanda genuina lentitud. La acatan los astronautas que disfrutan del gigantesco paisaje cósmico a una velocidad de miles de Km, pero guardan su tiempo íntimo de recepción, el mismo del carro con caballo, o de las lentas inflexiones de una tertulia.
La vocación psicoanalítica
Envuelta en palabras y silencios, la vocación psicoanalítica por la ciencia perduro como un horizonte idealizado. No podía probar su cientificidad en la severa epistemología experimental, pero mantuvo la licencia para un paréntesis pausado y riguroso que permitía descender a regiones abismales del psiquismo. El trato con pulsiones desconocidas, los ecos y resonancias lingüísticas de esos paisajes, incluso con bambalinas imaginarias, configuraban una de las mayores aventuras de la humanidad. Lo acompañaba la ambición emprendedora de su época, que encontraba en la arqueología los restos reales de lo que perduraba en el mito o solo se había atrevido a imaginar la novela histórica. Excavar en el tiempo de las sociedades no era menos ambicioso que hacerlo con memorias individuales.
Estas dimensiones no son complementarias, como a veces muchos filósofos o incluso psicoanalistas creyeron. Como no lo es tampoco la física general con la física cuántica, espacios de lo “grande” y lo “pequeño” que suceden con igual autonomía. También para el inconsciente el tiempo es distinto al devenir histórico, se encadena de otro modo, circula por otra carretera.
El psicoanálisis configuró una escucha capaz de recibirlo. No era una pretensión solitaria. A fines del siglo XIX, la exhumación paulatina de las Troyas, los descubrimientos de la Egiptología, el desciframiento de lenguajes perdidos en las tablillas, reflotaban la realidad de las centurias perdidas. No solo ellos, un remoto cartaginés podía recibir la minuciosa textura psicológica de Flaubert; los Cesares de Gibbon ya se portaban como ingleses; con nuevos historiadores Roma y Grecia se perfeccionaron como pasado y adquirieron un largo esplendor ideológico; la fotografía indicaba la fugacidad del instante, igual que el impresionismo o Verlaine, pero además certificaba en el papel que lo mirado había sido.
El «Ahora», estable y universal, una ficción
Una nueva cultura del tiempo estaba naciendo, una oferta de sentidos que quizás no fue ajena a la intuición física de Einstein de pensar muchos distintos “ahora”. También Freud descubrió para el psiquismo esa multiplicidad trastornante. El “Ahora” estable y universal era una ficción de Isaac Newton que suponía un fondo cósmico quieto; A diferencia de Bergson o Heidegger, para Freud el tiempo variaba narrativamente en la movilidad de las pulsiones. La transferencia de afectos gravitaba y reordenaba el tiempo.
La disposición apasionada a otra escucha, aquel afinamiento que Theodor Reik, un psicoanalista clásico de la vieja guardia, llamaba la “tercer oreja”, no siempre evitaba las mitologías místicas que la azotaban. La caja que abrió el psicoanálisis desato muchísimos caminos, algunos contrarios al rigor psicoanalítico. Padeció el natural influjo de creencias epocales, se empapó de oleadas filosóficas o literarias, pero la buena clínica mantuvo su cuidadosa proa. A la inversa del positivismo de un siglo atrás, las visiones racionales no aspiran hoy a sustituir a las míticas o místicas, sino al revés. Estas últimas parecen proteger las ilusiones de la interioridad más que las primeras. La expansión de sectas y corrientes fanáticas, las coloridas filosofías de ayuda, entregan frenéticamente sentidos para menguar la creciente incertidumbre.
No obstante, con horizonte científico y lenta artesanía, el psicoanálisis todavía aspira a una racionalidad terapéutica. Un empeño particular acompaña su pertinaz empresa de sopesar las palabras y el silencio. Una ética para renovarlos, redistribuirlos, otorgarles significación inédita o sancionarlos aliviadoramente y transportarlos de un territorio de silencio a otro aceptablemente mudo o quizás de este a uno de lo callado. Ese don mortecino todavía ilumina el duro deseo de durar de la condición humana.