Mini-crónica de cuarentena
Síntomas sospechosos y un pájaro azul que se posa junto a la idea de la muerte... mientras se espera el resultado de un test definitorio
Estuve enferma. Durante siete noches, dormí despierta. Un pájaro azul se posó en mi cama y una muerte con la cara derretida como una vela me miró un segundo para no asustarme. La vi, en la mitad de la noche, con su toga negra y sus ojos huecos, mirando mi cuerpo doblado de dolor.
Durante ocho noches, dejé de ver a mi hijo. Al atardecer, tomando la luz que caía sobre las plantas, enhebré perlas de besos para cuidarlo y hacerle saber que mi amor estaba, constante, como las olas del mar que se alejan para que el agua pueda mantener su movimiento.
Tuve miedo. Recé una oración inventada por mí. Le pedí a mi padre que viniera y su recuerdo de hombre sereno y constante, sostuvo mi mano.
Recordé su pecho hundido por el asma, en esas noches de húmedo verano. Su mano temblorosa hasta que el Decadrón hacía efecto. Su corazón sosteniendo un equilibrio frágil y titubeante.
Todo el cuerpo aturdido de dolor y la cabeza buscando la frescura de un paño húmedo en la frente. Sin fiebre, transité por una pesadilla de síntomas imprecisos y, en el tercer día de aislamiento, salí.
Manejando a hacerme el test de la pandemia. Una fila de autos y una carpa a lo lejos. Máscaras, ventanas cerradas, el aislamiento del auto, los médicos cubiertos hasta lo posible para salvaguardar sus vidas. Nuestra manceba calma, esperando no ser el infortunio hecho estadística.
Un hisopo penetró en la fosa nasal izquierda y mi cuerpo se elevó tratando de llegar al final del dolor. Miré de nuevos a los trabajadores de la salud. Esa nueva rutina de gestos apurados, diligentes y el virus como una nube tóxica, bajando sobre nuestra espesa realidad. Una mezcla de agradecimiento y tristeza nubló mi mirada. Manejé entre lágrimas de fragilidad.
En una esquina, una mujer de pelo corto y pantalón sucio, arrastraba sus trastos y sus pasos. Yo iba de regreso a mi hogar, pese al malestar, al dolor de cuerpo, a mi intemperie. Ella había adaptado su cuerpo a la incertidumbre. Un rumbo interminable.
Luchar contra la muerte cansa, cuando uno toma conciencia de ello. Tomar conciencia del dolor, de lo inestable de nuestra existencia, atravesando la densidad grasosa de esta epidemia.
Esa noche, sentí el techo descender hasta mis ojos. Mi cuerpo respiraba, pero el aire, por momentos, dejaba de oxigenar mis sentidos. Recordé las caminatas con mi hijo, el aire de mar llegando a mi rostro, mis piernas diligentes ahora temblando en la mitad de la noche, temerosas al dolor hecho puntada que me dejaría a medio camino de un vaso de agua. Estar sola, físicamente sola, es un ejercicio de valor obligado. Una lo sostiene cuando piensa que está ayudando a que los otros no se enfermen.
Seis días fue la espera y llegó el resultado. Negativo.
Me vestí y salí a ver la sonrisa de mi hijo. Estaba disfrutando su desayuno y al verme fue a buscar sus zapatos para venir conmigo. Para él quizás el tiempo tenga un reloj diferente. Nunca lo sabré. He aprendido a aceptar el hermoso misterio de lo que no se conoce. Saber que la razón no todo lo puede, es una caricia de humildad a nuestra existencia.
Aunque aún débil y dolorida, con un paquete de grisines caseros horneados por su padre, fuimos con mi hijo a sentir el sol. Lo miré caminar, ir y venir entre un grupo de niñitos que jugaban. Bajé mi barbijo para oler una rosa. Mi cuerpo no tuvo que seguir ningún camino doloroso sino acurrucarse al mullido de una aroma dulce y tierno. La piel de un bebé. La luz resaltaba el verde del pasto. Las nubes eran en el cielo trenes de viajes olvidados. El aire, la vida.
En la noche y corté una manzana en cuatro rodajas, la bañé con miel y prendí una vela. El ruido de mi hijo disfrutando de la simpleza de ese postre.
Estar vivo. Un festejo.


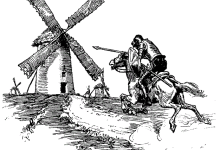


Que hermoso relato desde el corazon de una madre. Que bueno que hay un final feliz!
Con la emoción que se le puede permitir a una madre, que lee el dolor de una hija que está tan lejos, les pido permiso para opinar que me gusta y la felicito por valiente y madre incondicional